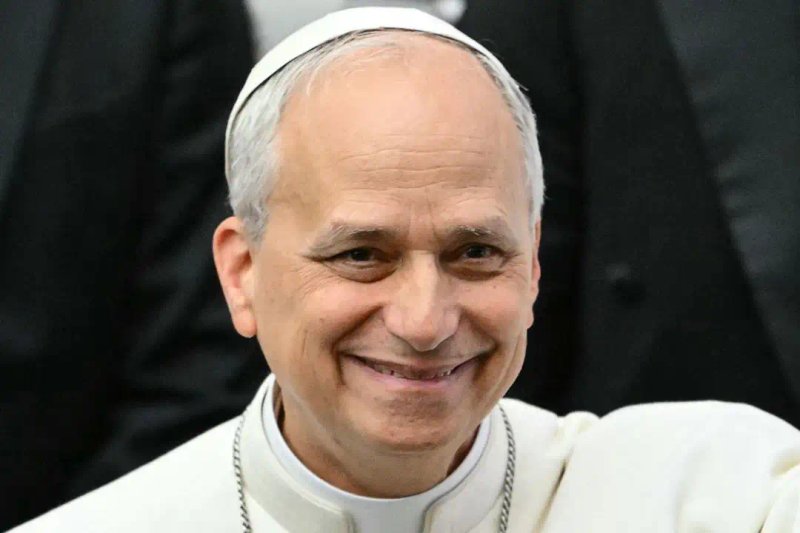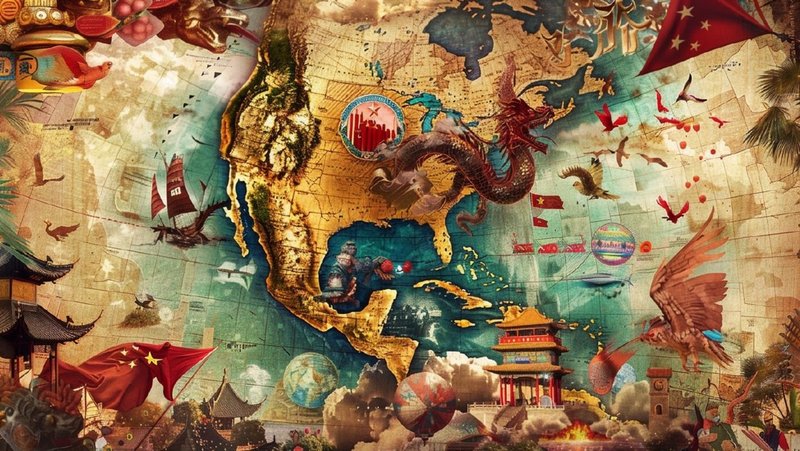![Fuentes: Rebelión[Foto: Varios técnicos forenses en un área acordonada durante un recorrido para medios de comunicación de la Fiscalía General de Jalisco en el rancho Izaguirre en el estado de Jalisco el 20 de marzo de 2025 (Iván Arias/Reuters)]](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2025/04/05-comprimido.jpg)
Fuentes: Rebelión[Foto: Varios técnicos forenses en un área acordonada durante un recorrido para medios de comunicación de la Fiscalía General de Jalisco en el rancho Izaguirre en el estado de Jalisco el 20 de marzo de 2025 (Iván Arias/Reuters)]
Las fosas comunes y los crematorios clandestinos diseminados por todo el país ponen al descubierto la brutal realidad de la guerra invisible en México.
A principios de marzo se descubrió un crematorio clandestino en un rancho del estado de Jalisco, situado en el oeste de México, en el que había restos humanos calcinados y 200 pares de zapatos. Según las autoridades locales, es probable que este lugar de exterminio estuviera gestionado por el cártel de Jalisco Nueva Generación, que al parecer también utilizaba el rancho como centro de reclutamiento y de adiestramiento.
Como indicó el corresponsal de Al Jazeera John Holman en un mensaje de vídeo tras el descubrimiento, lo «extraño» era que las autoridades mexicanas habían «incautado el rancho hacía cinco meses, pero no informaron de ninguna de las infraestructuras» que había allí, sino que fue un grupo de personas voluntarias que se dedican a buscar personas desaparecidas en México quienes desenterraron los hornos.
Jalisco es de los 32 estados de México el estado en el que hay más personas desaparecidas, que ascendían a más de 15.000 a finales de febrero. A fecha de 26 de marzo [de 2025] la cifra oficial de víctimas de desaparición forzada y de personas desaparecidas ascendía a 125.802 en todo el país, aunque sin duda esta cifra es muy superior dado que las familias de personas desaparecidas son reticentes a denunciar estos crímenes por temor a represalias.
Los casos de desaparición forzada en México empezaron a dispararse (junto con los homicidios) en 2006, año en que el entonces presidente mexicano Felipe Calderón emprendió la llamada «guerra contra las drogas» alentado y respaldado por su benévolo homólogo gringo George W. Bush.
Como viene siendo habitual en todos los aparentes intentos globales de luchar contra el narcotráfico orquestados por Estados Unidos, la guerra contra la droga mexicana no hizo nada para frenar el tráfico internacional de drogas, pero mucho para ensangrentar aún más el paisaje del país. A fin de cuentas, la hipermilitarización de México en nombre de luchar contra la droga no resuelve el problema fundamental de la altísima demanda de sustancias ilícitas que hay en el propio Estados Unidos, cuya criminalización es lo que hace que su tráfico sea tan lucrativamente atractivo para el crimen organizado. Ni tampoco ayuda, sin la menor duda, inundar México de armas fabricadas en Estados Unidos, aunque sí permite a la industria armamentística seguir convirtiendo matar en un negocio fabuloso.
Según el relato oficial, la violencia en México es culpa únicamente de los cárteles de droga, y punto final. Esta explicación excluye convenientemente de la ecuación el reconocido historial de asesinatos y desapariciones del Estado mexicano, por no mencionar la larga historia de colaboración entre el personal de la policía y del ejército mexicanos, y quienes trabajan en los cárteles.
El cártel de Jalisco Nueva Generación, el supuesto gestor del crematorio secreto, era uno de los diferentes grupos que recientemente fueron clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien también ha estado llamando la atención acerca de posibles incursiones militares estadounidenses en México para luchar contra los cárteles. Si Estados Unidos lo hiciera, la vieja «guerra contra la droga» pasaría a un nivel completamente nuevo y, como de costumbre, la población civil mexicana sería quien lo pagaría.
Mientras tanto, la población mexicana sigue desapareciendo a un ritmo inconcebible y el país se ha convertido en una fosa común por derecho propio. En respuesta a la política del gobierno desde hace mucho tiempo de no mover un dedo por las personas desaparecidas y sus familias, las organizaciones de voluntarios se han visto obligadas a tomar cartas en el asunto y se han enfrentado a menudo a la cólera del Estado por hacerlo.
Por ejemplo, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (que el año pasado entregó las riendas del país a su aliada Claudia Sheinbaum) acusó en una ocasión de un «delirio de necrofilia» a los mexicanos que participaban en la búsqueda de personas desaparecidas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de México, durante un solo año del gobierno de AMLO, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, desapareció la cifra récord de 10.064 personas, lo que supone un promedio de 27,6 al día o más de una persona por hora.
Y aunque Sheinbaum se ha mostrado más abiertamente comprensiva que su predecesor con la dura situación que viven las familias de las personas desaparecidas, sobre todo después de que se conocieran las impactantes noticias sobre Jalisco, un poco de simpatía acá y allá en última instancia no hace nada para acabar con el panorama de impunidad institucionalizada. Amnistía Internacional cita ahora 30 desapariciones al día en México. Menos de una semana después del descubrimiento de Jalisco, se encontraron hornos crematorios y restos humanos en el norteño estado mexicano de Tamaulipas. Y esto, por desgracia, no es sino la punta del iceberg.
Algunos casos de desapariciones forzadas masivas en México han suscitado la atención internacional, como ocurrió con la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes matriculados en una escuela de magisterio de la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Después de prometer justicia, AMLO trabajó para obstruir la investigación sobre el episodio, lo que se hizo con la plena complicidad de las fuerzas militares y policiales mexicanas que operaban en connivencia con el crimen organizado. Once años después, han desaparecido las esperanzas de que se haga justicia.
Actualmente resido parte del tiempo en el pueblo costero de Zipolite en el estado mexicano de Oaxaca situado al sur del país, donde el 1 de marzo empezaron a circular noticias acerca de que varios jóvenes visitantes del estado de Tlaxcala habían desaparecido del pueblo el día anterior. Una madre desesperada acudió a las redes sociales para pedir ayuda para localizar a su hija de 23 años, Jacqueline Meza, madre de dos niños pequeños, que supuestamente había sido secuestrada junto con su novio por un grupo de hombres.
Cuando más tarde se encontraron nueve cadáveres en el interior y cerca de un vehículo abandonado a unas horas de Zipolite, en la frontera entre los estados de Oaxaca y Puebla, uno de los cuerpos se identificó como el de Meza. Se ha detenido a varios agentes de policía locales en relación con la masacre. Un artículo publicado el 10 de marzo en el diario El País detallaba el actual «horror en la costa de Oaxaca», donde en solo dos meses había desaparecido en la zona un total de 16 personas.
Entre las personas que viven en Zipolite (donde regularmente se puede ver a policías conversando amistosamente con los capos del hampa local a la vista de todo el mundo) la versión predominante de lo ocurrido parece ser que Meza y los demás en realidad eran delincuentes que habían ido a Oaxaca para robar en establecimientos de la costa. Según los rumores, «no andaban en nada bueno» y por eso se convirtieron en blanco de los narcos locales, a quienes les interesa mantener el monopolio del crimen en la zona y castigan a los forasteros que no respetan las normas. Según esta versión, lo único que hacían los agentes detenidos era plegarse a las órdenes de los narcos.
El razonamiento de «no andar en nada bueno» como justificación de facto para hacer desaparecer a una persona y matarla es extremadamente inquietante. Y, con todo, quizá también sea un mecanismo de defensa lógico en un país en el que desaparecer se ha convertido en una forma de vida. Dicho de otro modo: decirse a uno mismo que solo las personas que ofenden al crimen organizado pueden correr la misma suerte que Jacqueline Meza y compañía puede crear una ilusión de seguridad personal. Sin embargo, esa ilusión puede acabar siendo mortal.
En los últimos meses he viajado por varias ciudades mexicanas, como la capital, Ciudad de México, Culiacan en el estado de Sinaloa (de donde es originario el cártel del mismo nombre) y Ciudad Juarez en el estado Chihuahua, que está al otro lado de la frontera de El Paso, Texas. En cada sitio he visto carteles y más carteles con los rostros de personas desaparecidas en México: expuestos en plazas, pegados en postes de la luz, colgados de árboles frente a iglesias. En una visita reciente a la ciudad de Oaxaca, capital de Oaxaca, vi un cartel que informaba de la desaparición de una mujer de 90 años.
La mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 2006 y el día de hoy, aunque algunas se remontan a una época anterior de opresión estatal respaldada por Estados Unidos: los viejos tiempos de la Guerra Fría y de las violaciones gratuitas de los derechos humanos por toda América Latina, todo ello en nombre de luchar contra el comunismo.
No se pueden subestimar los traumáticos efectos sociales de las desapariciones forzadas masivas, ya que gran cantidad de familias de personas desaparecidas están condenadas a lo que equivale a una tortura emocional indefinida, sin poder llorar a sus seres queridos al no saber qué les ocurrió o dónde están sus cuerpos.
Pero a medida que la guerra invisible de México continúa haciendo estragos, puede que las desapariciones ya se hayan normalizado.
Las opiniones expresadas en este artículo son las de la autora y no reflejan necesariamente la línea editorial de Al Jazeera.
Belén Fernández es autora de Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place (OR Books, 2021), Exile: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016) y The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Es redactora colaboradora en Jacobin Magazine y ha colaborado con New York Times, el blog London Review of Books, Current Affairs y Middle East Eye, entre otros muchos medios.
Fuente: rebelion.org