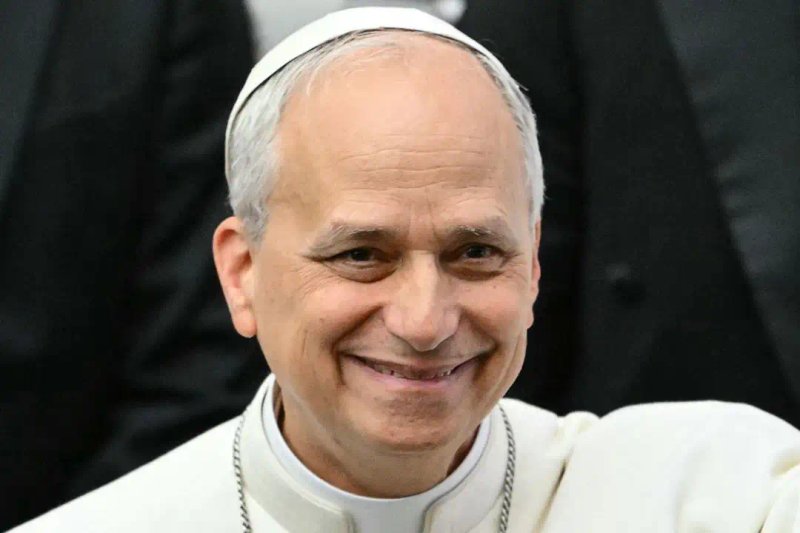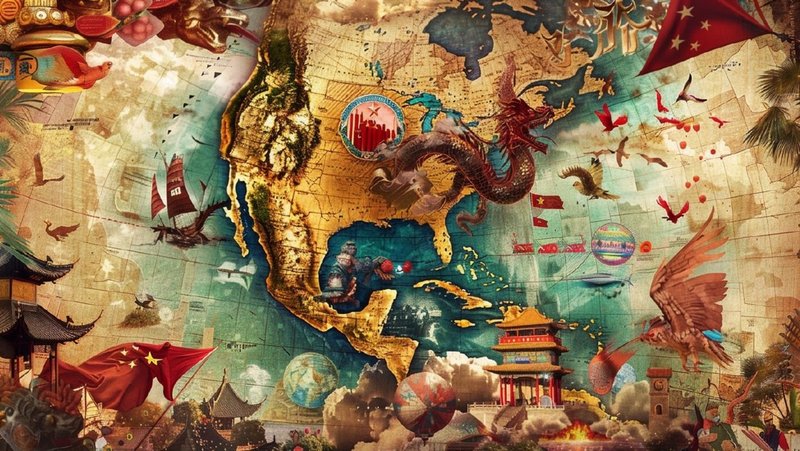Por Pablo Stefanoni
Las ideas neorreaccionarias, que combinan visiones libertarias y autoritarias de la política, han venido atravesando las galaxias de extrema derecha en un contexto de expansión de nuevas tecnologías que pueden transformar al propio género humano tal como lo conocemos. Elon Musk aparece como expresión de estas formas de tecnoutopismo potencialmente antidemocrático.

¿Preferís que en 2024 visite Argentina el papa Francisco o Elon Musk? La «encuesta» propuesta en una cuenta de la red x tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas de noviembre de 2023 tuvo un resultado previsible: se trataba de la cuenta de un simpatizante del nuevo presidente, quien se ha referido al papa Francisco como «un representante del Maligno en la Tierra» (1). Sus seguidores expresaron de manera casi unánime su preferencia por el magnate de origen sudafricano, quien ha elogiado a Milei por rechazar de plano la idea de «justicia social». El papa, que no regresó nunca a su país desde su nombramiento en 2013, había insinuado la posibilidad de viajar a Argentina en 2024, y también el director de Tesla ha expresado su deseo de visitar Buenos Aires, convertida en una nueva meca de la derecha radical.
Perdida entre los centenares de millones de posteos diarios, esta «encuesta» puede darnos algunas claves de lectura de las derechas contemporáneas, sobre su estética, su lenguaje y su carácter iconoclasta. La derecha está tradicionalmente ligada a las viejas jerarquías, pero esas viejas jerarquías se han visto erosionadas por una crisis de autoridad ampliamente extendida y un creciente cuestionamiento a las elites –no solo políticas, sino también culturales y sociales–, al mismo tiempo que las nuevas derechas han puesto énfasis en su faceta «antisistema».
En La rebelión del público, el analista estadounidense Martin Gurri escribió: «Estamos atrapados entre un viejo mundo cada vez menos capaz de ofrecernos sustento intelectual, espiritual e incluso quizás material, y un nuevo mundo que no ha nacido aún. Dado el carácter de las fuerzas del cambio, pueden pasar décadas en las que estemos estancados con esta postura desgarbada» (2). Hitos del viejo régimen, como los diarios y los partidos políticos, prosigue Gurri, «han comenzado a desintegrarse bajo la presión de esta colisión en cámara lenta. Muchos rasgos que valorábamos del viejo mundo también están amenazados: por ejemplo, la democracia liberal y la estabilidad económica. Algunos de ellos terminarán permanentemente distorsionados por la tensión. Otros simplemente desaparecerán». Se trata de una lucha entre «la autoridad para el viejo esquema industrial que ha dominado globalmente por un siglo y medio» y «el público para la estructura incierta que se esfuerza por volverse manifiesta» (3).
¿De qué lado ubicar, entonces, a las nuevas extremas derechas que pululan por un Occidente que, como en la década de 1920, vuelve a sentirse amenazado, en «decadencia»? Se trata, posiblemente, de derechas ligadas al «interregno» que atraviesa el sistema global (4), aún no cristalizadas. Para el historiador Enzo Traverso, se trata de un conjunto de corrientes que no terminó todavía de estabilizarse ideológicamente. Lo que las caracteriza, escribe, «es un régimen de historicidad específico –el comienzo del siglo xxi– que explica su contenido ideológico fluctuante, inestable, a menudo contradictorio, en el cual se mezclan filosofías políticas antinómicas» (5). Se trata, en fin, de derechas que o bien no llegaron al gobierno o bien, habiendo llegado, no pudieron aplicar su programa maximalista; de derechas radicales que vienen alterando el escenario político occidental pero que (aún) no lo han rediseñado, al menos no de manera radical. Entre tanto, la colisión en cámara lenta de la que habla Gurri ha erosionado también la autoridad de clérigos e intelectuales, ha alterado la forma en que se lee y discute –y en que circulan las ideas– y, sin duda, ha modificado la forma en que se significa la realidad política y social. Las imágenes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una horda de insurgentes que cuestionaban el resultado electoral estadounidense dieron la vuelta al mundo. La mezcla de tonalidades bizarras, incompetencia estratégica y peligrosidad efectiva puso de relieve las emociones insurreccionales que atraviesan a una parte de las nuevas derechas radicales. El Capitolio no fue un rayo en cielo sereno: en agosto de 2020, una gran manifestación organizada en Berlín contra las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia de covid-19 levantó el estandarte de la «libertad» y atrajo a una multitud heterogénea de militantes antivacunas, new age críticos de la medicina dominante y defensores de teorías complotistas. Varios de los carteles denunciaban la «dictadura del coronavirus» y, en efecto, las encuestas muestran que muchos alemanes creen vivir bajo una dictadura. Sobre el final de la jornada, varios centenares de manifestantes intentaron tomar el Bundestag, el Parlamento federal. Emblemas neonazis y del grupo complotista qanon y banderas del antiguo Reich alemán conformaron un cóctel que generó una fuerte ansiedad en la opinión pública alemana. Más tarde, el escenario fue Roma, donde una manifestación contra las restricciones sanitarias derivó en un intento de asalto del palacio Chigi, sede del gobierno, y tras enfrentamientos con la policía, una parte de los exaltados atacó la sede de la Confederación General Italiana del Trabajo (cgil, por sus siglas en italiano). Las tropas del grupo ultra Forza Nova jugaron un papel en estas protestas, pero lo que vuelve sintomática esta movilización «insurreccional» fue su capacidad de fundirse en un amplio humor anti institucional y «antisistema».
La emoción de tomar las calles y el regocijo de oponerse al «sistema» parecen ahora muy proclives a inclinarse hacia la derecha, o a ser capturados por corrientes reaccionarias radicales. Los acontecimientos «insurreccionales» que acabamos de mencionar también se caracterizaron por un folclore extraño –todos recordamos la imagen ya inmortal del chamán con cuernos en el Capitolio– y parecen expresar un inconformismo de nuevo tipo, potenciado luego de la crisis de 2008 y, sobre todo, luego del triunfo de Donald Trump en 2016. Más allá de estos episodios más o menos incongruentes, hay algo más profundo y menos espectacular, pero que no debe dejar de preocuparnos: la emergencia de figuras y vectores de un nuevo sentido común, que expresa nuevas formas de transgresión de derecha, que a menudo pretenden rebelarse contra el nuevo totalitarismo de la «corrección política» (6).
Es banal constatar que las extremas derechas están a la ofensiva en Occidente; lo que no lo es tanto es la corroboración de que su lenguaje y sus referencias han cambiado, así como los públicos susceptibles de ser interpelados por ellas. Combinando de manera variable nacionalismo y antiestatismo, xenofobia y guiños a la comunidad homosexual (sin dejar de denunciar el «lobby gay»), negacionismo climático y ecofascismo, antisemitismo y apoyo entusiasta a Israel, las «derechas alternativas», cuyos contornos son a menudo porosos (7), encarnan un tipo de irreverencia «políticamente incorrecta», capaz de seducir a un sector de la juventud cansado de la «banalidad del bien» progresista y lo que muchos perciben como un sermoneo paternalista e inquisidor. Ya fuera de los márgenes en que se encontraban después de la Segunda Guerra Mundial, las derechas radicales buscan impulsar una revolución cultural antiprogresista (una verdadera contrarrevolución cultural, en palabras de la derecha húngara y polaca), navegando sobre la crisis de la idea de futuro y la inflación de distopías reinante, lejos de los movimientos de «indignados» de comienzos de los años 2000 y más cerca de una impugnación reaccionaria de las elites políticas y culturales. Uno de los ideólogos más enigmáticos de las nuevas derechas ultras, el estadounidense Curtis Yarvin, declaraba que «el régimen liberal-progresista comenzará a tambalearse cuando los chicos cool [cool boys] empiecen a abandonar sus valores y su visión del mundo» (8). Hoy, definirse de derecha, sobre todo en las redes sociales, no es simplemente una expresión de conservadurismo rancio –que lo hay– o de conformismo social –que también lo hay–, sino una marca de rebeldía frente a la supuesta «Matrix progresista». Para los jóvenes socializados en la cultura del troleo en línea, fastidiar a los progres ha devenido una posición de desafío a lo establecido. Desde diversas plataformas –4chan, Twitter, Instagram o YouTube–, las derechas radicales ya no se reducen al fanatismo grupuscular de antaño y plantean desafíos que van desde las redes hasta las calles, sin olvidar declinaciones violentas de estos discursos, materializadas en atentados y matanzas en nombre de la «defensa de Occidente» o la lucha contra el «gran reemplazo» (9). Pero asistimos también a auténticas rebeliones electorales, que están poniendo en jaque a la democracia liberal tal como la conocemos en Occidente. A las victorias de Donald Trump en 2016, en Estados Unidos, y de Jair Bolsonaro en 2018, en Brasil, se suman las de Giorgia Meloni en Italia y Javier Milei en Argentina y el retorno de Trump en 2024, junto con el ascenso y persistencia de las extremas derechas en gran parte de Europa y América Latina.
¿Cómo interpretar el fenómeno Milei a la luz de este nuevo contexto global (o más precisamente, occidental)? ¿Qué nos dice este inesperado ascenso libertario en el país sudamericano sobre las transformaciones en curso en las derechas y sobre el momento actual?
Las modulaciones de la «libertad»
Más allá de los episodios más o menos incongruentes antes descriptos, hay algo más profundo: el cambio de signo ideológico de la indignación. Si el libro Indignaos, del nonagenario francés Stéphane Hessel (2011), capturó el clima de época de los movimientos de indignados entre la primera y la segunda décadas del siglo xxi (10), diez años más tarde esa indignación parece estar mutando. El inconformismo social hacia el statu quo pervive, y en muchos aspectos es aún más profundo, pero ¿qué significa indignarse en los años 2020? Hay varias entradas a esta cuestión –de hecho, parece productivo un abordaje rizomático (11)– y una de ellas creemos que es la emergencia de un «libertarismo» de nuevo tipo. No se trata solo de corrientes definidas, sino de una presencia más o menos difusa en diferentes derechas radicales, que se potenció durante la pandemia y se ha ido expandiendo luego.
«Libertarismo en tiempos de pandemia: ¿una reacción temporal o el resurgir de una ideología?», se preguntaba un artículo en la revista The Conversation. La autora de este breve texto señala que «históricamente [el libertarismo] ha buscado un nicho particular al margen de los partidos conservadores y socialistas, pero hoy no tiene inconveniente en autodefinirse como de derecha e incluso de derecha radical» (12). Y apunta que «no cabe duda de que las coyunturas especiales pueden favorecer el nacimiento o el resurgimiento de determinadas ideologías adaptadas a nuevos contextos. Creemos que esto está ocurriendo en la actualidad con el libertarismo». En efecto, el fenómeno, en el que incidió el triunfo de Trump en 2016, obtuvo un nuevo impulso con las restricciones estatales en el marco de la pandemia de covid-19. Estas redefinieron en alguna medida el uso del término «libertad» en el debate público e hicieron que los gobiernos pagaran altos costos políticos; movilizaciones callejeras de diversa magnitud y naturaleza –a menudo muy heterogéneas– surcaron muchas capitales occidentales. Desde Trump hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasando por Jair Bolsonaro, observamos estas modulaciones del significante «libertad», asociado a un proyecto reaccionario. Este fenómeno tuvo como su momento la victoria de Milei en Argentina, con más de 55% de los votos en el balotaje de noviembre de 2023.
Hasta qué punto este resurgir del «libertarismo» –con particular calado entre los más jóvenes– es más un fenómeno pasajero o resulta en algo más permanente en nuestros paisajes políticos parece aún incierto. Lo que no deja dudas es que la recepción del libertarismo de derecha en Argentina –y más allá– es un fenómeno fácilmente detectable, y hasta cierto punto curioso, que por momentos se confunde dentro del magma de las nuevas derechas «alternativas» que han venido modificando la discursividad política y alterando la forma de entender la rebeldía y las críticas al «sistema». Asistimos a una suerte de «populismo de la libertad» que, en el caso argentino, derivó en la sorprendente victoria electoral de Milei, impensable pocos meses atrás en un país sin antecedentes de outsiders en la Presidencia (13).
Siempre hay, en estos procesos, elementos contingentes, como la propia aparición de Milei, con su forma particular de carisma, en el escenario público, pero la expansión de su discurso ocurrió en un momento internacional específico: el ascenso a la Presidencia de Donald Trump en EE. UU., que de la mano de Steve Bannon, extendió la retórica de la derecha alternativa (Alt Right) a escala global y funcionó como una ecología favorable a un tipo de derecha radical que ponía en cuestión el orden liberal internacional, al tiempo que encarnaba una guerra cultural anti-woke más allá de EE. UU. (14). Milei y sus nuevos seguidores se identificaron rápidamente con el trumpismo.
Hoy no es inusual que las utopías libertarias de derecha –a menudo alimentadas por la ciencia ficción– se mezclen, de manera promiscua, con (retro) utopías que buscan regresar a algún tipo de pasado dorado o avanzar hacia futuros antiigualitarios, y sobre todo, que se combinen con ideas del llamado movimiento neorreaccionario. Aunque, a primera vista, libertarios y reaccionarios no deberían tener un terreno ideológico en común, existen algunas sensibilidades compartidas que habilitan articulaciones que, solo en apariencia, aparecen demasiado extrañas. Tanto los libertarios como los reaccionarios odian la «mentira igualitaria», desprecian lo «políticamente correcto» e imaginan formas posdemocráticas capaces de evitar la «demagogia de los políticos» y las «supersticiones estatistas de las masas» (15). Tanto unos como otros pueden formar parte de coaliciones populistas, como la que llevó a Trump al poder, que hablan en nombre del pueblo contra las elites. Y, no menos importante, todos rechazan, por igual, a los «guerreros de la justicia social», una expresión paraguas utilizada en EE. UU. para descalificar no solo la lucha por la justicia social en sentido estricto sino la defensa del feminismo, los derechos civiles y el multiculturalismo, y que viene siendo reemplazada por el concepto de woke. El rechazo a la idea de que la justicia social (16) pueda ser posible –y más aún deseable– tiene un largo recorrido y se aúna con la defensa del laissez faire y el rechazo al Estado (la Escuela Austriaca de economía de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek es uno de sus principales sustentos teóricos). Curtis Yarvin, conocido también por su seudónimo Mencius Moldbug, creó el concepto de «La Catedral» para nombrar el complejo intelectual estadounidense, que incluye grandes universidades, la prensa y, obviamente, Hollywood. Un lugar especial en este entramado le correspondería al intelectual y lingüista Noam Chomsky: aunque muchos podrían verlo como antisistema, en verdad, lo que él vende, según Yarvin, es puro conformismo hacia «La Catedral», una «teocracia atea» capaz de dominar las mentes; una suerte de «pastilla azul» destinada a implantar un gusano que no deja ver la realidad tal cual es. Yarvin se presenta como el anti-Chomsky y el proveedor de la «pastilla roja». Estas figuras provienen de la película Matrix, en la que el protagonista, Neo, tiene que elegir entre la esclavitud (la píldora azul) y la iluminación (la píldora roja). Hoy, ironiza Yarvin, separar a la iglesia del Estado debería consistir en separar a Harvard o Stanford del Estado porque ahí es donde se está creando la verdad que luego se impone a la opinión pública a través de los medios, en EE. UU. y más allá. Las democracias occidentales son sistemas orwellianos como el nazismo o el comunismo, mantienen su legitimidad «formateando la opinión pública», «esculpiendo la información» que se difunde. Y es así como la opinión pública «examina el mundo a través de una lente vertida por el gobierno». Para explicar esta forma de control, Yarvin utiliza el término «pwn», usado originalmente por los hackers cuando tomaban el control de una computadora ajena. Entonces, ¿cómo poder ver la realidad tal como es cuando estamos pwned? Mediante la red pill. Esta «pastilla» operaría sobre la propia química del cerebro para ver cómo funciona La Catedral «desde afuera» de ese complejo. Vistas desde afuera, las democracias occidentales «son ejemplos particularmente elegantes de la ingeniería orwelliana», que «funciona en el contexto de una prensa libre y de elecciones justas y competitivas. No opera ningún gulag. (…) El sistema puede ser orwelliano, pero no tiene Goebbels. Produce Gleichschaltung [sincronización de la sociedad] sin una Gestapo. Tiene una línea de partido sin un partido». Un «buen truco» que hace más difícil tomar conciencia de la forma en que cada quien es dominado (pwned) (17).
Los neorreaccionarios –una de las subgalaxias de las derechas radicales–, que hace unos años concitaron muchos artículos de análisis, están vinculados al mundo tecnológico de Silicon Valley, que incluye investigaciones en ciencias cognitivas. Sus referentes cuestionan la democracia y la igualdad. La neorreacción es un movimiento de culto, antimoderno y futurista, de libertarios desilusionados con la democracia que decidieron que una cosa es la libertad y otra la democracia y que ya no se pueden lograr cambios mediante la política. Yarvin es un ingeniero en software de San Francisco, propietario de la startup Tlön, que consiguió financiamiento de Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, y se ha vuelto popular en el sector más radical del trumpismo. Como apunta un artículo reciente, Yarvin destaca entre los comentaristas de derecha por ser probablemente la persona que más tiempo ha dedicado a idear cómo, exactamente, se podría derrocar y sustituir el gobierno de EE. UU. –«reiniciarlo», como a él le gusta decir– con un monarca, un director general o un dictador al timón. Yarvin sostiene que un líder creativo y visionario –como Napoleón o Lenin– debería hacerse con el poder absoluto, desmantelar el antiguo régimen y construir algo nuevo en su lugar (18).
Utopías neorreaccionarias
Los neorreaccionarios consideran la democracia un producto catastrófico de la modernidad, un régimen «subóptimo» e inestable, orientado hacia el consumo en lugar de hacia la producción y la innovación, y que conduce siempre a una mayor tributación y redistribución (los políticos necesitan ganar elecciones). La democracia es consumismo orgiástico, incontinencia financiera y reality show político. No genera el progreso, lo consume. Por eso termina dando lugar a una sociedad de parásitos. El único remedio es un neoelitismo oligárquico, en el que el papel del gobierno no debería ser representar la voluntad de un pueblo irracional, sino gobernarlo correctamente. Los libertarios clásicos suelen quejarse, también, de que la democracia es demasiado permeable a poblaciones hostiles al laissez faire e impregnadas de una «mentalidad anticapitalista» gregaria. Eventualmente, incluso, de «socialismo». Por eso, si de manera realista resulta difícil creer que el Estado pueda ser eliminado, Yarvin argumenta que al menos puede ser curado de la democracia. Para eso, la clave está en tratar a los Estados como empresas. Los países serían desmantelados y transformados en compañías competidoras administradas por directores generales competentes; algún tipo de variante o combinación de monarquía, aristocracia o del denominado «neocameralismo», en el que el Estado es una sociedad anónima dividida en acciones y dirigida por un ceo que maximiza los beneficios; una suerte de feudalismo corporativo (19). Yarvin propone que los países sean pequeños –en realidad, ciudades-Estado, como Hong Kong o Singapur, pero más libres de política y más tecnoautoritarias– y que todos ellos compitan por los ciudadanos/consumidores. «Los habitantes serían como clientes en un supermercado. Si no están contentos, no discuten con el gerente, se van a otro lado», explica Nick Land, un filósofo británico que inspiró a la denominada corriente aceleracionista, abandonó la academia, se mudó a China y se convirtió en neorreaccionario. «Si se consideran las tres célebres opciones de Albert Hirschman frente a una situación política, Exit, Voice o Loyalty [salida, voz o lealtad], apostamos al mecanismo del Exit, mientras que la democracia se basa en el derecho de Voice», precisa el autor del ensayo The Dark Enlightenment [La Ilustración oscura], una de las principales referencias de la neorreacción. Land cree que la tecnología nos dirige hacia la singularidad y el futuro posthumano, hacia una suerte de neoespecie, y que no tiene sentido tratar de evitarlo porque de todos modos va a ocurrir. Matthew Goodman apunta que «los neorreaccionarios tienden a imaginar un futuro de mónadas: no un singular imperio ario que se extiende desde Washington hasta Florida, sino un paisaje infinitamente fragmentado de ciudades-Estado basado en el principio ‘todo salida y ninguna voz’. Si no te gusta, te vas a la siguiente ciudad-Estado, al siguiente ceo rey o rey ceo». No hay política, solo reglas. Los que no pueden cumplir con las normas de ningún rey –pobres, improductivos y deficientes mentales– no tienen que ser asesinados en masa, sino que pueden ser encerrados en una cápsula conectada a un mundo virtual, al estilo de Matrix (20). En varias cuestiones coinciden con los paleolibertarios, sobre todo en su desprecio por la democracia.
Los neorreaccionarios defienden la libertad personal, pero no la libertad política. Incluso Yarbin señaló en una ocasión que EE. UU. debía «perder la fobia a los dictadores». La idea que está detrás de sus razonamientos es que mientras la tecnología y el capitalismo han hecho avanzar a la humanidad en los últimos dos siglos, la democracia solo ha hecho daño, por lo que la idea, simple, es separar capitalismo de democracia. Esto no es nada nuevo: de hecho, el «maridaje» entre capitalismo y democracia es reciente y siempre inestable; lo nuevo son, en todo caso, las formas para lograr ese objetivo. Tampoco es nueva la utopía de acabar con la política: incluso el marxismo se entusiasmó con el reemplazo del gobierno sobre los «hombres» por la administración de las cosas bajo el comunismo. Pero en este caso está ausente la idea de emancipación, reemplazada por una búsqueda de eficiencia, y más importante, esta suerte de ultraneoliberalismo reaccionario renuncia a la disolución del Estado, cuyo poder crecería enormemente, al tiempo que muta en supuestamente otra cosa.
En esta visión –escribe crítica e irónicamente Jason Lee Steorts, jefe de redacción de la conservadora National Review–, el «gobierno» tendría un fuerte incentivo económico para que la vida sea placentera, evitando así el exit, y puede hacer lo que debe hacerse sin que se lo impidan los rituales liberal-democráticos. La libertad, en el sentido de la participación política y la soberanía popular, ya no existirá, pero se nos promete que debido a que el reino estará tan bien gobernado y será tan seguro, tan maravilloso en todos los sentidos, todos pondrán pensar, decir o escribir lo que quieran, «porque ‘el Estado –la corporación soberana– no tiene razón de preocuparse. La libertad de pensamiento, de palabra y de expresión ya no es una libertad política. Es solo libertad personal’».
Como la corporación obtiene sus ingresos de los impuestos sobre la propiedad y los súbditos del reino pueden irse cuando quieran, hacer cosas desagradables, como usar el poder para matar o encarcelar, sería malo para los negocios. Además, si el Ejecutivo demuestra ser incompetente, los accionistas podrían reemplazarlo. «Cuanto más feliz pueda hacer Fnargland [el nombre de un utópico Estado neorreaccionario] a sus residentes, más puede cobrarles», dice Moldbug/Yarvin. Un Starbucks a gran escala. Si las clases dominantes (accionistas) se quedan sin ciudadanos/clientes, se funden (21).
Como escribe Park MacDougald, «el sentimiento antidemocrático es poco común en Occidente, por lo que las conclusiones de Land parecen chocantes, provocaciones deliberadas, que en parte lo son. Pero, aunque sus recetas para la ‘dictadura corporativa’ –tomadas de Moldbug– son obviamente radicales, la crítica a la democracia no lo es». De hecho, continúa MacDougald en su artículo en The Awl, Land condimenta su ensayo con citas de padres fundadores de EE. UU., como Thomas Jefferson, John Adams y Alexander Hamilton, para hacer comprender que la Constitución tiene como sustrato un temor similar al pueblo. La neorreacción simplemente lleva esos temores a su siguiente paso lógico: eliminar la necesidad de un consentimiento electoral (22). Por eso mismo, aunque sea una constelación de grupos o pensadores marginales, la neorreacción puede funcionar como un sistema de alerta temprana de cómo podrían ser una futura derecha antidemocrática y un capitalismo autoritario. No es casual que los neorreaccionarios busquen sus ejemplos en Asia, donde muchas de estas ideas son, sin duda, menos chocantes que entre el progresismo occidental. La idea es que un gobierno económica y socialmente efectivo se legitima a sí mismo sin necesidad de elecciones. Otra coincidencia con los libertarios de derecha o paleolibertarios.
En palabras de MacDougald, se trataría, más que de un nuevo fascismo, de una tecnocracia capitalista rígidamente formalizada, una especie de funcionalismo puro basado en incentivos, sin movilización de masas ni una reorganización social totalitaria o un culto particular a la violencia (23). Simplemente, la soberanía popular será eliminada y, como sustrato, existe en este tipo de posiciones una «extraña clase de conservadurismo cultural desilusionado», aunque «absolutamente despojado de moralismo». A esto, neorreaccionarios como Land le agregan un futurismo oscuro. El mercado genera nuevas realidades incluso antes de que hayamos tenido tiempo de ponernos de acuerdo sobre qué hacer con las antiguas, y esta tendencia se intensifica exponencialmente (o hiperbólicamente) en los niveles más elevados del desarrollo tecnológico. MacDougald agrega de manera aguda que, a pesar del racismo y el autoritarismo de los neorreaccionarios, su economía política está más cerca del Singapur de Lee Kuan Yew que del Reich de Adolf Hitler. Land es elitista, más leal al iq que a la etnicidad, y con un marcado desprecio por los «proletarios con dificultades para expresarse» del ala nacionalista blanca. Pero el propio Land señala que son precisamente estos «proles» los que componen la mayor parte de la reactósfera actual. «Hay una forma directa por la cual los estadounidenses pueden terminar la democracia: elegir un presidente que prometa cancelar la Constitución», escribió Moldbug (24). Y quizás aquí se pueda establecer algún nexo entre neorreaccionarios y nacionalpopulistas, aunque en el caso de los segundos la apelación a la soberanía popular es fundamental, al menos antes de tomar el poder. En un artículo de 2009, Peter Thiel dijo que «ya no cree que la libertad y la democracia sean compatibles» (25). La neorreacción expresa, a su vez, una forma de autoritarismo de derecha entrecruzado con un tipo de transhumanismo oscuro (26). Sin duda, se trata de una visión del mundo minoritaria, pero, como escribió Klint Finley, arroja algo de luz sobre la psique de parte de la cultura tecnológica contemporánea (27). Por eso vale la pena considerarlo, más que por su fuerza política-intelectual, como un síntoma: más allá de su exotismo, la neorreacción comunica cosas que están ahí. La retórica de Milei –que habla de libertad, pero no de democracia– se emparenta con algunas dimensiones del poslibertarismo neorreaccionario. Cuando una periodista lo interrogó explícitamente sobre su apoyo a la democracia, Milei le respondió: «¿Usted conoce la paradoja de Arrow?». Nunca respondió que la apoyaba. Entretanto, Elon Musk, con sus connotaciones tecnofuturistas y posdemocráticas, se fue volviendo una figura de culto para amplios sectores de las derechas radicales, incluidos Milei y Bolsonaro, que lo consideran un «héroe de la libertad de expresión». Convertido en un virulento anti-woke, hoy el patrón de x –que se proyecta como una figura central del trumpismo 2.0– sintetiza muchos de los elementos de las nuevas derechas radicales: provocación, anticorrección política, libertarismo económico. Tiene inversiones en astronáutica, neurotecnologías, automóviles eléctricos. Musk es un anarquista de derecha en su expresión químicamente más pura –escribió Asma Mhalla–. Pero Musk es mucho más que el nombre de un magnate de la tecnología. Es también un sistema que forma parte de nuevos tipos de actores híbridos, que son a la vez empresas privadas, actores geopolíticos y a veces espacios públicos y que plantean una serie de desafíos respecto a los límites de lo público y lo privado en un contexto de remilitarización y geopolitización del mundo (28).
Comprender el alcance político, ideológico y geoestratégico del proyecto de Musk permite –subraya Mhalla– hacer visibles estas nuevas formas de poder y, a la vez, comprender mejor la fragilidad actual de nuestros modelos institucionales. Y también la fragilidad de la democracia, incluso donde esta parecía asentada.
Nota: partes de este texto se publicaron en Giancarlo Summa y Monica Herz (eds.): Multilateralismo na mira. A direita radical no Brasil e na America Latina, Hucitec Editora / Puc, Río de Janeiro-San Pablo, 2024, y en P. Stefanoni: ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2021.
Notas:
(1) «Javier Milei atacó al papa Francisco: ‘Es el representante del maligno’», video en canal de YouTube de W Radio Colombia, 7/9/2023, disponible en www.youtube.com/watch?v=3j4ahcbrtdq.
(2) M. Gurri: La rebelión del público, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2023.
(3) Si bien esta afirmación se refiere stricto sensu a los países desarrollados, no es menos cierto que se trata de un modelo al que aspira el resto del mundo.
(4) José Antonio Sanahuja: «Interregno. La actualidad de un orden mundial en crisis» en Nueva Sociedad No 302, 11-12/2022, disponible en www.nuso.org.
(5) E. Traverso: Las nuevas caras de la derecha, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2018, p. 19.
(6) P. Stefanoni y Marc Saint-Upéry: «Prólogo» en P. Stefanoni: La rébellion est-elle passée à droite?, La Découverte, París, 2022.
(7) Steven Forti: Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, Siglo XXI Editores, Madrid, 2021.
(8) James Pogue: «Inside the New Right, Where Peter Thiel Is Placing His Biggest Bets» en Vanity Fair, 22/5/2022.
(9) P. Stefanoni: ¿La rebeldía se volvió de derecha?, cit.
(10) S. Hesse: Indignaos, Destino, Madrid, 2011.
(11) La noción de rizoma, tomada de Gilles Deleuze y Félix Guattari, refiere a una estructura sin centro, sin línea de subordinación piramidal o arborescente (sin raíz ni tronco) ni articulaciones predefinidas, y es muy útil para el tipo de fenómenos a los que nos enfrentamos, que trascienden los partidos de extrema derecha.
(12) M. Victoria Gómez García (con Javier Álvarez Dorronsoro): «Libertarismo en tiempos de pandemia: ¿una reacción temporal o el resurgir de una ideología?» en The Conversation, 12/5/2021.
(13) Pablo Semán y Nicolás Welschinger: «El ‘populismo de la libertad’ como experiencia» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur No 276, 6/2022.
(14) Las palabras «woke» y «wokeness» proceden originalmente de la jerga política afroestadounidense, en la que eran en cierto modo equivalentes a los términos «consciente/concientización». Su uso polémico y peyorativo contra la izquierda y los movimientos sociales progresistas se extendió como la pólvora en EE. UU. a partir de 2020 aproximadamente, antes de ser importado por las derechas en otros países.
(15) Laura Raim: «La ‘derecha alternativa’ que agita a Estados Unidos» en Nueva Sociedad No 267, 1-2/ 2017, disponible en www.nuso.org.
(16) Con el tiempo, el concepto de justicia social incluyó otras facetas igualitarias en el terreno del género, la «raza» y el ambiente.
(17) M. Moldbug: «A Gentle Introduction to Unqualified Reservations», 2009, disponible en https://acortar.link/0gcbl4.
(18) Andrew Prokop: «Curtis Yarvin Wants American Democracy toppled. He Has Some Prominent Republican Fans» en Vox, 10/2022.
(19) Matthew Shen Goodman: «Bears Will Never Steal Your Car: Reacting to the Neoreactionaries» en Leap, 9/6/2015.
(20) Ibíd.
(21) M. Moldbug: «Good Government as Good Customer Service» en Unqualified Reservations, 25/5/2007.
(22) P. MacDougald: «The Darkness Before the Right» en The Awl, 28/9/2015.
(23) Ibíd.
(24) M. Moldbug: «A Gentle Introduction to Unqualified Reservations», cit.
(25) P. Thiel: «The Education of a Libertarian» en Cato Unbound, 13/4/2009.
(26) Mark O’Connell: «The Techno-Libertarians Praying for Dystopia» en Intelligencer, 30/4/2017.
(27) K. Finley: «Geeks for Monarchy: The Rise of the Neoreactionaries» en TechCrunch, 23/11/2013.
(28) A. Mhalla: «Musk 3T ¿Una economía de la posverdad?» en Nueva Sociedad No 302, 11-12/2022 disponible en www.nuso.org.
—
* Pablo Stefanoni es jefe de redacción de Nueva Sociedad. Coautor, con Martín Baña, de Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución rusa (Paidós, 2017) y autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha? (Siglo Veintiuno, 2021).
Fuente: abyayalasoberana.org