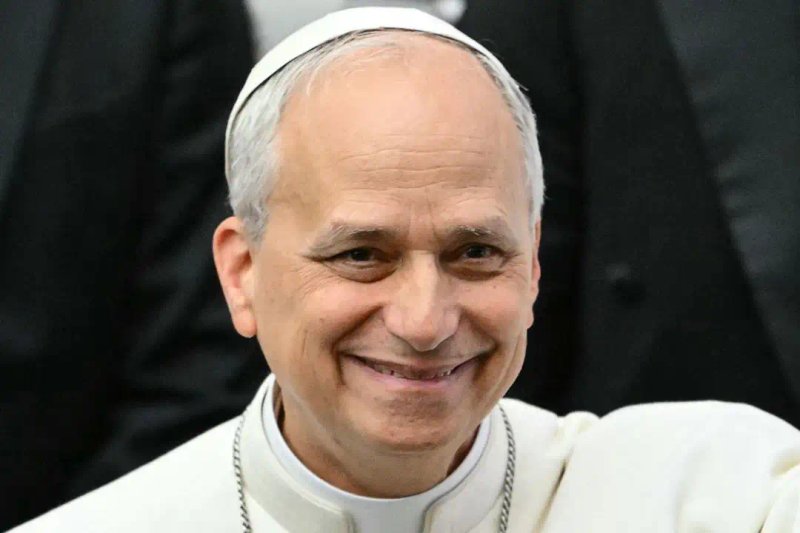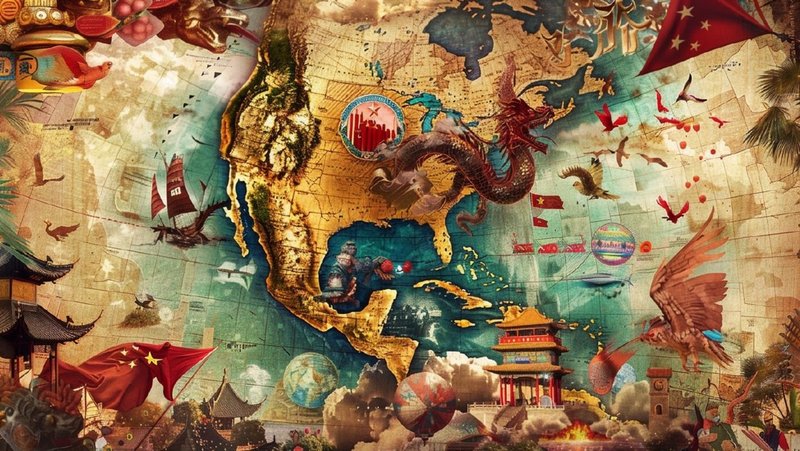Gustavo Petro
“Lo que queremos es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, dónde el pueblo decide”. “Lo que queremos es que el pueblo sea protagonista y no espectador del devenir nacional”. Jorge Eliécer Gaitán
“Pensar y actuar en grande es hoy una condición incluso para obtener pequeñas victorias”. Sam Gindin
El presidente Petro lanzó la propuesta de realizar una consulta popular para enfrentar el bloqueo legislativo que finalmente se hizo evidente con el archivo de la reforma laboral en la Comisión 7ª del Senado de la República.
¿Por qué dicha propuesta ha generado tanto temor entre las clases dominantes? ¿Si quienes en el pasado apoyaron la realización de varios referendos (el de Uribe, Santos y Anticorrupción), por qué ahora califican la iniciativa como “un peligro para la democracia”?
¿Cómo pueden interpretar las fuerzas populares y democráticas esa reacción de quienes defienden a capa y espada la llamada “institucionalidad democrática”? ¿Qué hay detrás de esa defensa irrestricta de la “democracia representativa”? ¿Qué pistas o señales tenemos?
Todos sabemos que ese tipo de “institucionalidad” está en crisis a nivel planetario, especialmente en Europa, Estados Unidos y en la mayoría de países que heredaron ese tipo de Estado después de liberarse del poder colonial de las “potencias occidentales”.
En todos estos países, incluyendo el nuestro, la democracia es una fachada. El verdadero poder lo ejercen los grandes monopolios capitalistas (hoy financieros). Así se ha constado en la Unión Europea en donde el efectivo poder lo ejerce la “troika” compuesta por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y esa situación la hemos vivido “en directo” durante el ejercicio del gobierno progresista. Es el poder corporativo capitalista quien está detrás de lo ocurrido con el bloqueo legislativo del Congreso y con la acción sistemática de las Cortes judiciales, de los Órganos de Control y de los medios de comunicación, que hacen parte de ese poder. Son los Bancos los que en verdad mandan.
Por ello, para entender lo que ocurre en Colombia, es necesario conocer los antecedentes; revisar la historia. Si no lo hacemos, puede ocurrir que abordemos la tarea con una visión recortada y formal, y que no estemos a la altura de lo que requiere este momento histórico.
Algo de historia
Es importante anotar que la democracia representativa que surgió de las revoluciones burguesas (Estados Unidos, 1783; Francia, 1789) no se parece en nada a la democracia que inventó el pueblo plebeyo en Grecia para contener el poder de la oligarquía ateniense.
Esa democracia original de Atenas era básicamente una democracia directa. Los principales asuntos se trataban en grandes asambleas y los gobernantes (magistrados) eran nombrados y no elegidos, sus cargos eran revocables, y sólo eran ejecutores de los mandatos aprobados por las mayorías.
También, es pertinente recordar que la democracia estadounidense acogió –a su manera– algunas formas de gobierno que habían desarrollado los pueblos indígenas de la Confederación de los 5 pueblos, también conocida como “La Liga de los Iroqueses”.
Franklin y Jefferson trataron de asumir algunos aspectos de esa democracia participativa (todos los miembros tenían voz y voto), del gobierno federal (cada pueblo mantenía su autonomía, pero decidían en conjunto los asuntos que los afectaban a todos) y de la separación de poderes (el consejo de Ancianos tomaba las decisiones y el consejo de Jefes las ejecutaba).
No obstante, esa democracia representativa desde un principio fue selectiva y discriminatoria. Sólo los propietarios podían participar y decidir. En Colombia se mantuvieron hasta el siglo XX formas restrictivas de participación como la de “saber leer y escribir” que excluía de ese derecho a los pobres, indígenas, negros y mestizos. Solo hasta 1957 se reconoció ese derecho a las mujeres.
Además, la democracia representativa en Colombia nunca se ha realizado plenamente. La herencia del poder colonial permaneció durante toda la república. Los grandes hacendados (herederos de los encomenderos españoles) llevaban obligados a los campesinos a votar hasta mediados del siglo XX, y sólo los avances de una tímida “revolución liberal” empezó a cambiar esa realidad.
Fruto de esas herencias y costumbres, el clientelismo y la “compra de votos” se desarrolló e hizo normal en muchas regiones, y sólo en los grandes centros urbanos fueron surgiendo las “ciudadanías libres” que se fueron liberando del control de las oligarquías y cúpulas burocráticas.
Cuando en las décadas de los años 60s, 70s y 80s, los trabajadores y las comunidades rurales se organizan para hacer valer sus derechos, la oligarquía colombiana diseña e impulsa la Asamblea Constituyente de 1991, para impedir que ese proceso organizativo avanzara hacia formas de Democracia Directa. Todas esas luchas son cooptadas hacia la “democracia representativa”.
Es así como en la Constitución Política de 1991 se aprueban formas de democracia participativa y plebiscitaria (artículo 103) pero en su reglamentación se desestimula la participación amplia de las gentes y se mantienen como formas de participación subordinadas a la democracia representativa.
El momento actual
El temor que tienen las castas dominantes colombianas es que la consulta popular que hoy impulsa el gobierno progresista, le abra la puerta y legitime hacia el futuro, no sólo la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sino que surjan y se revivan formas organizativas de tipo popular que ejerzan “de hecho” la Democracia Directa.
Es claro que la única manera de empezar a derrotar la corrupción política y administrativa, es mediante la organización masiva de la población. No para delegar su poder en unas veedurías que no tienen condiciones para decidir y controlar los recursos que se invierten en los proyectos, sino para participar plenamente en la ejecución de los mismos.
Durante el auge de las luchas populares en el Cauca, diversas comunidades campesinas construimos los llamados “Comités Operativos” para ejecutar grandes obras, como, por ejemplo, los grandes acueductos interveredales (regionales) de El Tambo.
Fueron experiencias exitosas de “control ciudadano” en donde no se le permitió a “los políticos” meter mano en la ejecución de las obras y en el manejo de los recursos públicos, que habían sido conseguidos por medio de grandes movilizaciones y protestas. No pudieron robarse ni un peso.
Por ello, una de las tareas centrales de la campaña de la consulta popular es impulsar nuevos procesos de organización popular, amplia, incluyente y masiva. No para quedarse en el nivel de deliberación y subordinación frente a unas instituciones burocráticas e ineficientes sino, para convertirse en verdaderas expresiones de “Poder Popular”.
Es importante que al interior de las organizaciones sociales existentes y de los partidos y grupos políticos que hacen parte del Pacto Histórico se aborde y debata esta posibilidad. Si lo hacemos, estaremos iniciando un Proceso Constituyente de nuevo tipo, en donde, en la medida en que avancemos, podremos superar lo ocurrido con la Constituyente de 1991 y construir nuevos caminos que sirvan a nuestros pueblos hermanos de América Latina y del mundo.
Notas:
Benjamin Franklin se interesó en la Confederación iroquesa y escribió sobre ella en su obra “Remarks Concerning the Savages of North America”.
Thomas Jefferson también se interesó en la Confederación iroquesa y la mencionó en su obra “Notes on the State of Virginia”.
Referencias bibliográficas:
Hale, Horatio (1883). El libro iroqués de los ritos.
Morgan, Lewis Henry (1851). La Liga de los Hodenosaunee o Iroqueses.
Grinde, Donald A. Jr. (1977). Los iroqueses y la fundación de la nación americana.
Grinde, Donald A. Donald A. Jr. y Johansen, Bruce E. (1991). Un ejemplo de libertad: los nativos americanos y la evolución de la democracia.
E-mail: [email protected]
Fuente: rebelion.org